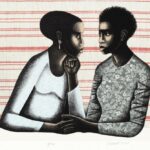A Jorge Mario Bergoglio se le entendía todo. Sus mensajes, a diferencia de los de otros pontífices, eran cortos y directos, e intentó también que los sacerdotes no se fueran por las ramas. Llegó a pedirles que sus homilías no duraran más allá de ocho minutos, porque si no, dijo, “se pierde la tensión y la gente se adormece, se duerme, con razón”. Y añadió: “Los curas hablan tanto, tantas veces, que no se entiende de qué están hablando”. Francisco predicó con el ejemplo, y el caso más palpable se produjo solo unos meses después de su elección, cuando decidió que su primer viaje no fuera, como estaba previsto, a Río de Janeiro para presidir la Jornada Mundial de la Juventud, sino a la isla italiana de Lampedusa, donde por aquella época –primavera y verano de 2013— ya habían muerto cientos de migrantes africanos y asiáticos mientras trataban de alcanzar la costa europea.
El Papa llegó a la isla, arrojó una corona de flores al mar de los naufragios y, desde un altar construido con los restos de una barcaza, se preguntó: “¿Quién de nosotros ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas, de todos aquellos que viajaban sobre las barcas, por las jóvenes madres que llevaban a sus hijos, por estos hombres que buscaban cualquier cosa para mantener a sus familias? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. La ilusión por lo insignificante, por lo provisional, nos lleva hacia la indiferencia hacia los otros, nos lleva a la globalización de la indiferencia”. Aquel sermón, que apenas superó las 1.000 palabras –sus ocho minutos reglamentarios—, llevaba dentro, como casi todos los de Bergoglio, dos mensajes. Uno, directo a la conciencia de cada uno: “¿Quién es el responsable de la sangre de estos hermanos? Ninguno. Todos respondemos: yo no he sido, no tengo nada que ver, serán otros, pero yo no. Nadie se siente responsable, hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna, hemos caído en el comportamiento hipócrita”. El segundo mensaje ya apuntaba más alto, y no precisamente porque lo incluyera en una plegaria a Dios: “Te pedimos ayuda para llorar por nuestra indiferencia, por la crueldad que hay en el mundo, en nosotros y en todos aquellos que desde el anonimato toman decisiones socioeconómicas que abren la vía a dramas como estos. Te pedimos perdón por aquellos que con sus decisiones a nivel mundial han creado situaciones que conducen a estos dramas”.
El papa Francisco –como se comprobó en su mensaje del pasado domingo en la plaza de San Pedro—mantuvo hasta el final su llamada de atención hacia los problemas de los migrantes, pero tal vez fue en aquellos primeros meses de su papado cuando su discurso se dirigió con más contundencia hacia los poderosos. Jorge Mario Bergoglio, sabedor de que todos los ojos estaban puestos en él, por su procedencia, por su manera de comunicar, por haberse convertido en el sucesor de un papa vivo, quiso dejar claro que la pobreza, la desigualdad o la marginación no son catástrofes naturales, ni siquiera decisiones del Altísimo, sino una obra humana, y más concretamente de quienes están en la cumbre de la pirámide y no hacen lo suficiente. Durante otro de sus viajes relámpago de aquellos primeros tiempos, en este caso a la isla de Cerdeña, se produjo una circunstancia curiosa, inédita.
El Papa fue a Clagliari a dar un discurso, y se lo dieron a él. Bergoglio fue a que lo escucharan, pero primero escuchó lo que le tenían que decir un parado, un pastor, una empresaria; habitantes de una isla especialmente golpeada por la crisis. El parado le dijo: “La falta de trabajo provoca miedo y desconfianza en el futuro. No nos deje solos”. Y Francisco, que traía el discurso escrito, decidió guardarlo e improvisó un alegato contra quienes deciden las reglas del juego: “No quiero ser un funcionario de la Iglesia que viene y os da ánimo con palabras vacías, dichas con una sonrisa. Perdonad si estas palabras son un poco fuertes, pero digo la verdad: la falta de trabajo te lleva a sentirte sin dignidad. ¡Donde no hay trabajo no hay dignidad! El actual sistema económico nos está llevando a la tragedia. Los ídolos del dinero nos están robando la dignidad”.
La cuestión no siempre se quedó en palabras. En abril de 2016, Bergoglio viajó a la isla griega de Lesbos. El motivo era denunciar sobre el terreno el drama de los refugiados, pero ya en el vuelo de regreso a Roma los periodistas que acompañaban habitualmente la comitiva papal se percataron de que el avión iba más lleno que a la ida. Con extrema discreción, el Papa había pactado con las autoridades griegas la acogida en el Vaticano de 12 refugiados sirios, entre ellos seis menores. Más que un pequeño gesto, constituía un desafío resumido en una frase: “Europa es la patria de los derechos humanos, y cualquiera que ponga pie en suelo europeo debería poder experimentarlo”. Y añadió: “Muchos de los refugiados que se encuentran en esta isla y en otras partes de Grecia están viviendo en unas condiciones críticas, en un clima de ansiedad y miedo, a veces de desesperación, por las dificultades materiales y la incertidumbre del futuro”. Francisco, junto al patriarca ortodoxo Bartolomeo y el arzobispo Jerónimo de Atenas, firmaron una declaración conjunta en el que pidieron a las comunidades religiosas que hicieran todo lo posible por recibir, asistir y proteger a más personas, y a todos los estados a que “extiendan el asilo temporal, ofrezcan el estatuto de refugiados a más personas”. Ya desde Roma, y en diferentes ocasiones, el Papa pidió que cada parroquia, cada comunidad religiosa, cada santuario y cada monasterio acogiera a una familia.
Francisco ha muerto sin que los suyos ni el resto escucharan su llamada de auxilio por los migrantes.